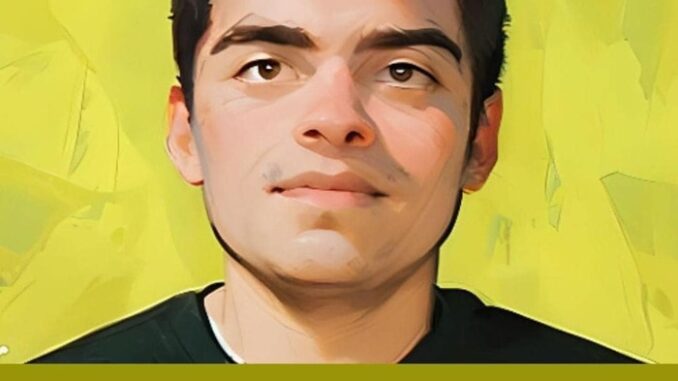
Hace casi exactamente 30 años se aprobaba en la OEA la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Entró en vigor hasta 1996. El Salvador, probablemente preocupado por el alto número de desaparecidos durante la guerra civil, nunca ratificó la Convención. La simple formulación del primer artículo debía sin duda asustar a las autoridades de aquella época. Decía y dice: “No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales”. Ante la falta de voluntad del Estado, a la sociedad civil le tocó asumir, en aquellos momentos, el deber de humanidad de luchar contra las desapariciones.
Cómo no recordar al P. Jon Cortina, que con un grupo de campesinos emprendió la difícil tarea de buscar niños desaparecidos, teniendo un éxito notable. Pero la historia siguió su curso y tanto las maras como algunos miembros de la PNC, aliados a grupos de exterminio, continuaron cometiendo el delito de desaparición forzada. Con el régimen de excepción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido a El Salvador sobre la posibilidad de que este delito se esté cometiendo. Un delito que, por cierto, es permanente y continuo hasta que no se revela el paradero del desaparecido. Y que durante ese tiempo hace sufrir terribles ansiedades y dolores a los familiares. Un dolor que aumenta día a día al ignorar la suerte del desaparecido, al no saber si está siendo sometido a tortura o tratos crueles y degradantes, y al recibir con frecuencia maltrato de parte de las autoridades ante la lógica insistencia en preguntar por su pariente, producto de la angustia y de la lentitud con la que se tratan los casos.
El sistema americano de derechos humanos nos recuerda que las desapariciones pueden convertirse en ocasiones en crímenes contra la humanidad. Es cierto que El Salvador tiene una legislación dura contra las desapariciones. Pero la legislación no soluciona el problema cuando no se trabaja adecuadamente en la búsqueda de los desaparecidos. A Carlos Abarca lo desaparecieron dos meses antes de que comenzara el régimen de excepción. Los más de mil días de ineficiencia policial y fiscal agravan la desaparición. Fue humillante, cruel y vergonzoso que un miembro de la PNC le dijera a la madre de Carlos que no merece la pena gastar dinero en la búsqueda porque es casi seguro que el joven está muerto. Toda madre tiene derecho a saber la suerte de un hijo. Y si está muerto, recuperar sus restos, conocer las condiciones en que falleció y enterrarlo en un lugar decente donde se le pueda recordar.
Carlos Abarca se está convirtiendo en el símbolo del desinterés del Estado ante un delito tan grave como la desaparición forzada. Todos sabemos que no es un delito raro en El Salvador. La semana pasada se encontró una fosa clandestina con restos humanos. Las noticias nos dicen que diversas familias con parientes desaparecidos se acercaron al lugar, ubicado al final de la colonia Cumbres de San Bartolo. Trabajar con la mayor celeridad posible, hacer exámenes de ADN, informar a las familias, investigar la identidad de quienes asesinaban y enterraban en las fosas son tareas que deben ser realizada sin lentitud y sin excusas. Más allá de a quién pertenezcan los restos encontrados en la fosa, Carlos Abarca y la persistencia de su madre deben permanecer en nuestra memoria y ser un continuo acicate para que todos pidamos verdad y justicia tanto en su caso como en el de todos los desaparecidos.
Por: José María Tojeira/UCA
